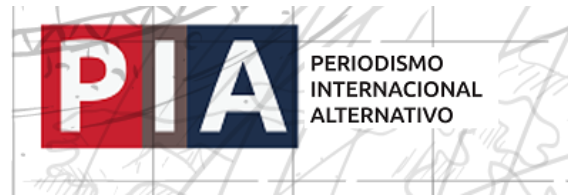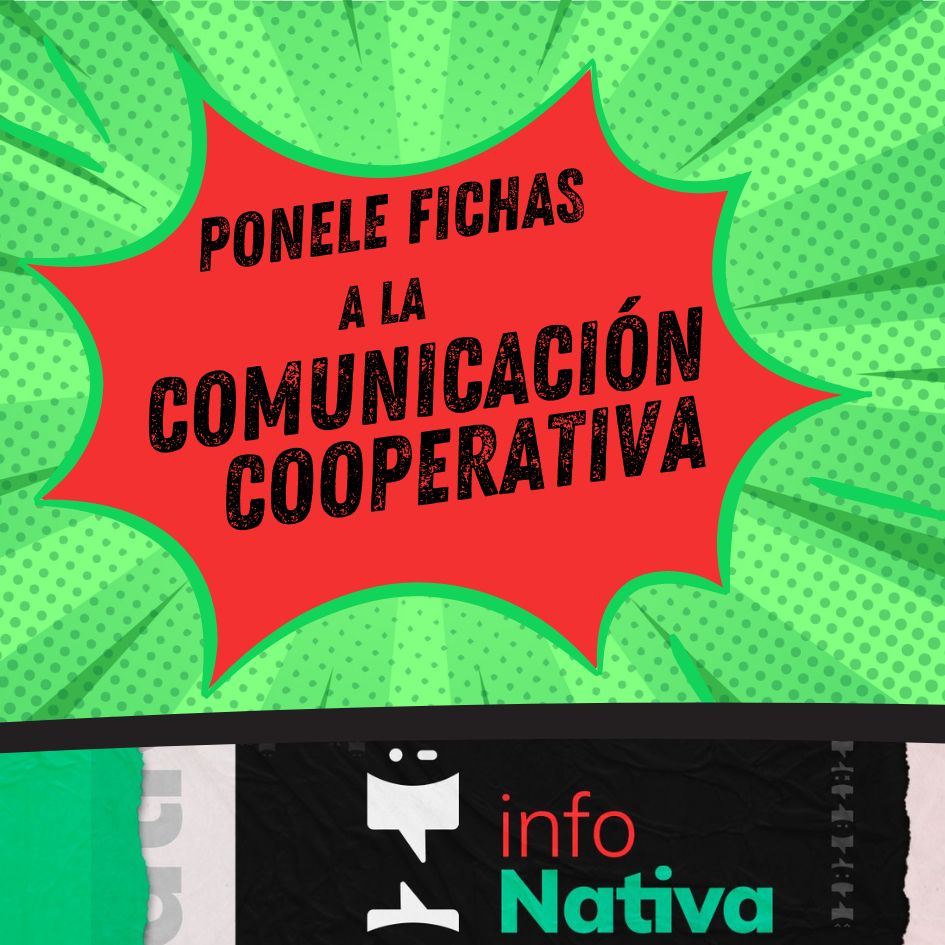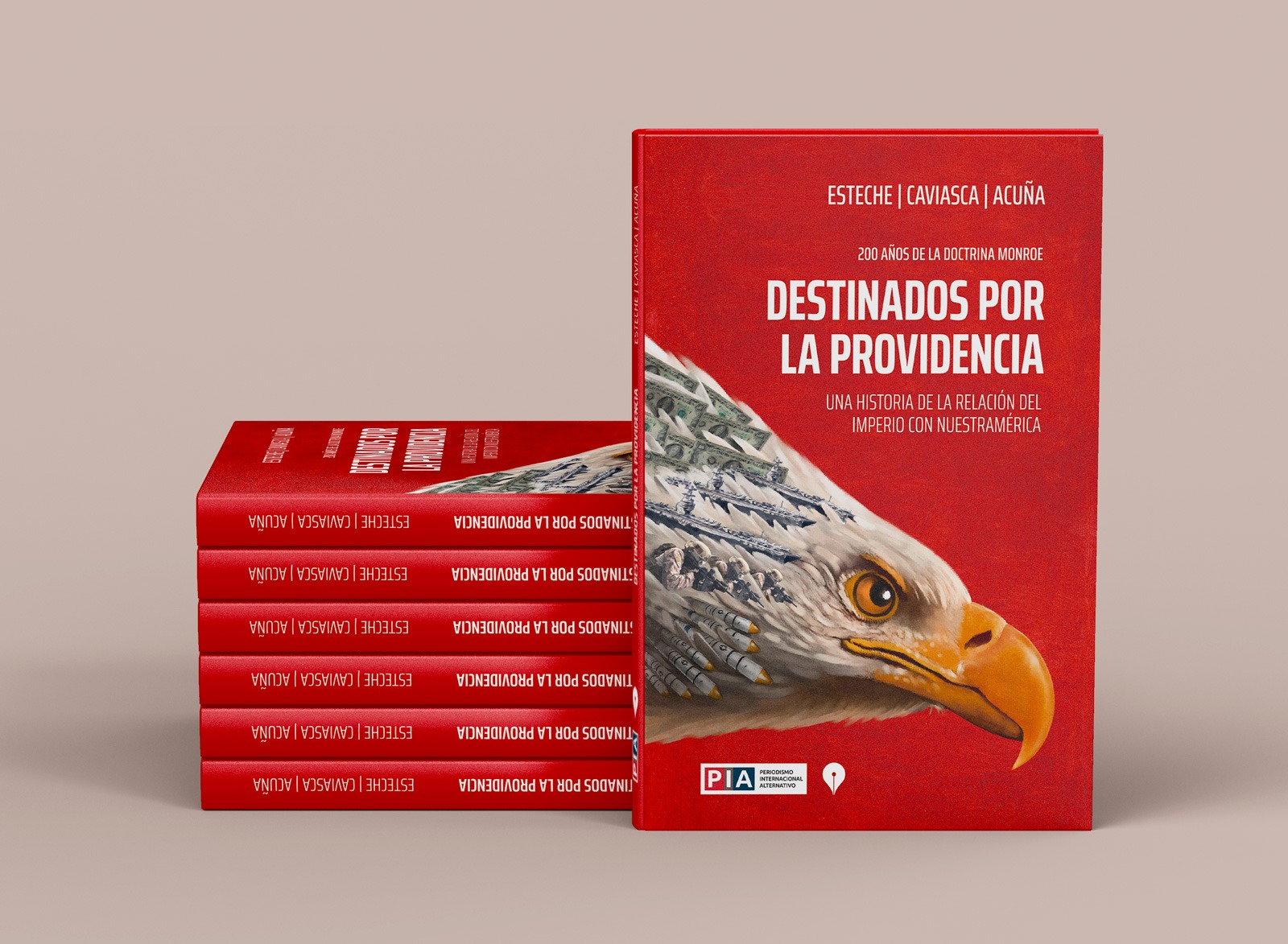El justicialismo de mañana mismo
21 de junio de 2025
"Una comunidad no vive de nostalgias, en especial cuando su memoria es adormecida por mil medios" sostiene Enrique Mario Martinez desde las páginas de propuesta política Las Tres Consignas. Una propuesta para la construcción del Modelo Nacional 2025, los desafíos de vigencia del justicialismo y un repaso indispensable por el derrotero de su vitalidad.

Vivimos en un país en el que la democracia estuvo casi toda su historia en jaque.
El fraude y las proscripciones han sido casi una constante, apuntaladas en los golpes militares, hasta que en 1983 creímos que se recuperaba el derecho a votar y ser votado, respetando a la voluntad popular. Creímos que con tiras y aflojes, como la segunda vuelta; la cada vez más intensa manipulación mediática dirigida por el poder económico nacional e internacional; la aparición permanente de fugaces partidos y más fugaces convocantes; estábamos en camino hacia lo que pomposamente llamamos “ la institucionalidad”.
No fue así. No es así.
En la punta del camino, no solo aparece un presidente de la Nación inimaginable en cualquier comunidad respetable, sino que también está acompañado por una banda de incompetentes difícil de convocar por licitación alguna.
También se busca completar la destrucción de la forma de representación política que son los partidos.
Esto último se persiguió por etapas.
Primero, se transitó desde las elecciones internas, habituales e ineludibles hace 40 años, hacia la configuración de capas dirigenciales auto perpetuadas, que consideraron la vigencia de sus cargos con la misma lógica de un empleado administrativo, que no encuentra razones para ser reemplazado.
Luego, se crearon las PASO, con una lógica concentradora, que redujo los derechos de participación a figuras y propuestas poco conocidas, a la vez que en los partidos mayoritarios, con el mismo efecto, bloqueó el crecimiento de las voces disidentes.
Finalmente, como consecuencia del proceso anterior, los “representantes” políticos, que se han ido eligiendo a sí mismos, se dan el lujo de actuar como barriletes sin cola, y es enteramente cotidiano asistir al degradante espectáculo de pseudo dirigentes que cambian los principios que dicen defender o funcionarios electivos que ingresaron a las oficinas en la misma lista, divididos en varias posiciones antagónicas.
O sea: la representación ya ni siquiera es delegativa. Ya no es representación, porque el elegido habla por sí mismo y nada más.
En tal escenario, es inmediato hablar de bandas, más que de partidos. Y bandas fugaces, como el PRO y como lo será la LLA, sin duda.
También es inmediato preguntarse qué son los espacios que buscan conservar la identidad que sus fundadores pretendieron desde un siglo a esta parte. Radicalismo, socialismo, conservadores, peronismo,¿qué papel juegan hoy?
Cada espacio está obligado a entenderlo y difundirlo, si es que quiere contribuir a recuperar un tejido social y político que está en rotunda descomposición, proceso del cual la condena a Cristina Kirchner es la culminación que muestra que la arbitrariedad no tiene freno, ni siquiera en el poder judicial, que ya es propiedad de los intereses económicos más oscuros.
Paso a hacer mi aporte en lo que intento conocer y en lo que creo desde hace 60 años: el peronismo.
Qué fue originalmente el Peronismo
Nació como movimiento político democrático (qué se sometió a elecciones periódicas) y a la vez anti colonial (que admitía que existía una dependencia neocolonial con Inglaterra de la cual había que zafar).
Sus metas y consignas fueron simples.
Metas: La felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.
Consignas operativas: Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política.
Para conseguir lo primero, desarrollar y consolidar lo segundo.
Durante la gestión 1946/55 era directo y primario, para cualquier ciudadano/a, aprobar o criticar, sumarse o alejarse. Las consignas se traducían en situaciones concretas, que permitían evaluar aquel presente con facilidad, más allá de las distorsiones de la comunicación masiva o de la mucha o poca capacidad de cada uno de separar la paja del trigo, diferenciando lo principal de lo secundario.
El período 1955/83
Los 28 años que siguieron fueron de una puja muy poco explicitada en la lectura contemporánea de la historia.
Señalemos algunas características del punto de partida (1955)
1. Un proyecto imperial sobre esta zona del mundo que era diferente al de 1943. Terminaba la Segunda Guerra Mundial con una nueva potencia hegemónica (EEUU), que por haber luchado fuera de sus fronteras, tenía su infraestructura intacta, que representaba más del 40% del capital industrial mundial y era fuente insustituible de equipamiento y de bienes intermedios.
Un efecto poco anotado sobre Argentina fue que se bloquearon importaciones que demoraron más de 10 años la puesta en marcha de Somisa; obstaculizaron la expansión de la producción petrolera; obligaron a la integración vertical casi absoluta de la producción nacional naciente de automóviles, ciclomotores, tractores y toda la industria pesada, con la consiguiente elevación de los costos de producción, por series demasiados pequeñas.
2. En un planeta en reconstrucción, la producción para el mercado interno nos hacía el segundo país con menor cociente de Impo+Expo/PBI del mundo, detrás de justamente EEUU.
Eso era consecuencia de la vocación de desarrollo propia y del descalabro general, pero convertía a Argentina en un espacio seductor para producir para el mercado interno, entonces por lejos el más sólido de América latina.
3. El justicialismo se aferraba a sus metas y consignas originales, lo cual mantenía y expandía sus bases de apoyo social, a la vez que generaba tensiones crecientes y permanentes con aquellos ámbitos que a raíz de los dos atributos anteriores percibían oportunidades de negocios privados, que la dinámica nacional les impedía.
La consecuencia de esa puja crucial fue la proscripción electoral de Juan Domingo Perón, que solo fue eliminada después de la victoria abrumadora de Héctor Cámpora en 1973, con el caudillo anciano y enfermo y de vuelta en el país.
En el interín, Arturo Frondizi pactó con Perón un programa de gobierno para poder ser apoyado en 1958, que luego se ocupó de traicionar alevosamente, firmando el primer acuerdo con el FMI a fines de ese año. Se abrió la puerta a masivas inversiones extranjeras, que básicamente se apropiaron del mercado interno y de la intermediación en la exportación de granos, además del crecimiento en la explotación petrolera.
En 1963, una vez más el radicalismo accedió a la Presidencia gracias a la proscripción del peronismo, aunque con promesas de futuras libertades. A poco andar, se mostró una nueva claudicación, cuando en 1964 Perón fue retenido en Brasil y devuelto a España porque el gobierno de Arturo Illia le bloqueó el ingreso al país.
Golpes militares, uno tras otro, hasta que el error de cálculo de Alejandro Lanusse le hizo suponer que el justicialismo estaba agotado; habilitó una compleja vuelta de Perón al país, a la que siguió la victoria de Héctor Cámpora, delegado de Perón y la posterior elección del mismo Juan Perón, quien no sobrevivió a su elección ni siquiera un año. El país quedó sumergido en la anomia de conducción del movimiento político más poderoso de América latina y en la violencia generalizada.
Fue el momento de volver a creer que se podía instalar un programa de consolidación del retroceso desde la Argentina industrial independiente hacia una situación neocolonial, mediante la mayor operación cívico militar desde 1955. Se mató decenas de miles de personas, se buscó adoctrinar una generación en las supuestas bondades del neoliberalismo y después de 6 años de gobierno se evaporaron las fantasías en la dura derrota de las Islas Malvinas.
El espacio para golpes militares se agotó y fue necesario ceder el paso a la institucionalización, dentro de la cual buscarían dar continuidad al proyecto colonial, por otros caminos.
¿Qué era el peronismo en tan fantasmagórico escenario?
Como hecho práctico, era un recuerdo de bienestar colectivo que quedaba 28 años atrás.
Como hecho político, era la Cenicienta que a pesar de la ostensible persecución, hasta el hartazgo, había elegido Presidente al agotado anciano líder por el 66% de los votos, solo 9 años antes.
Como estructura política, estaba destrozada por las rencillas internas de quienes se suben siempre al presunto carro ganador y luego llevan agua para su propio molino; por la violencia diseminada en todos los niveles; por la imposibilidad, durante tantos años, de ejercer una efectiva democracia interna como sucedió, con matices poco entendibles para mentes ajenas, hasta 1955.
Sus consignas eran inmutables, pero poco y nada se discutía en ese momento sobre independencia económica y mucho sobre la recuperación de las instituciones democráticas, tema que era especialidad y devoción del radicalismo.
Era el momento de repensar mucho todo, teniendo en cuenta que la inercia de las ideas justicialistas era tan fuerte que habían podido atravesar el desierto y hasta habían conseguido que su vencedor electoral de 1983, Raúl Alfonsín, agregara a su fuerte prédica institucionalista, la expresa vocación de alcanzar la felicidad del pueblo, concepto elemental pero nunca proclamado antes con fuerza fuera del justicialismo.
Un paréntesis: las ideas de Perón en su despedida
El general Perón pasó 18 años fuera del país.
Seguramente dedicó miles de horas a revisar su etapa de gobierno, a reflexionar sobre decisiones tomadas y metas planteadas, con conclusiones que fueron apareciendo en algunos de sus escritos.
Muchas de ellas se concentran en su mensaje al Congreso Nacional del 1 de mayo de 1974, presentando el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, que fue publicado después de su muerte y casi ignorado por buena parte de sus adherentes de generaciones futuras.
El trabajo fue preparado en la Secretaría para el proyecto nacional, que dirigió el coronel Vicente Damasco, con el economista Angel Monti, como subsecretario. El material sigue claramente los lineamientos del libro previo de Monti (Proyecto Nacional – Paidós- 1972), con interesantes agregados, imagino de Perón, enfatizando la importancia de la ciencia y tecnología y de la ecología.
Revisando con cuidado y detalle esta bibliografía emerge una determinación clara por contar con un Modelo Nacional con el que se planifique la vida comunitaria en todas sus facetas determinantes.
Las metas y consignas siguen siendo las del momento de formación del Movimiento, aunque se agregan capítulos marginados al comienzo, como la ciencia y tecnología, considerada condición del desarrollo y la ecología, a su vez condición de supervivencia del planeta y de la especie.
Una y otra vez, se enfatiza la necesidad de encuadrar los intereses del capital extranjero en el modelo nacional, admitiendo que la falta de regulación sobre su presencia puede generar serios obstáculos para las metas de felicidad del pueblo y grandeza de la Nación. La consigna “neocolonia o liberación” aparece con fuerza en varios párrafos.
Es imposible sintetizar el material mencionado. Es igualmente incomprensible entender cómo las sucesivas conducciones de Movimiento nacional no se han basado en su análisis, actualización y profusa difusión, para consolidar el tejido político y social que debe unir a todo intento de transformación de un país.
Los últimos 40 años
El período que se extiende hasta el presente comenzó con el llamado “retorno a la democracia” en 1983.
De los varios planos de la vida comunitaria, la jerarquía otorgada a ese “retorno” marca que lo institucional fue considerado central. Eliminar los agobiantes golpes militares del escenario ( cuatro desde 1955, además de planteos y asonadas permanentes) se consideró la puerta de entrada a una vida mejor para todos.
No fue así.
Una vida institucional regulada por elecciones periódicas no fue suficiente, ya que en verdad el tránsito que se buscó desde 1955 hasta 1983, con el breve interregno 1973/74, fue desde un país independiente a una neocolonia. La garantía del paso por las urnas sólo provocó mutaciones en la actividad de los sectores que pretenden alcanzar aquella meta, necesariamente ocultable.
El primer intento fue operar sobre los déficits sistemáticos de balanza de pagos, que se fueron incrementando desde 1958 a medida que aquí hicieron playa numerosas corporaciones multinacionales, reemplazando a capitales nacionales en actividades productivas y comerciales, con giros de utilidades, regalías y servicios profesionales, además de generar importaciones innecesarias en sus respectivas cadenas de valor. A esos déficits se agregó la espiral acumulativa de deuda externa y de sus intereses, a la que se acudió para cubrir los anteriores faltantes.
Tamaño problema estructural genera inestabilidad económica y política de primera magnitud, con perturbaciones en otras variables macroeconómicas relevantes, como la inflación, la paridad cambiaria, la generación de una economía bimonetaria, que no tiene forma de frenar o de convertirse en escenarios cíclicos, porque los faltantes de divisas son crecientes. Éstos sólo se interrumpen cuando por combinación de las variables señaladas se generan caídas del PBI que reducen las importaciones y por lo tanto permiten saldos positivos de divisas, aunque circunstanciales, porque pasan a desaparecer cuando el producto se recupera.
En esa rutina estamos, con algunos matices, desde 1983.
Néstor Kirchner aprovechó la crisis del 2002 para disponer de un excedente de divisas con el cual canceló una deuda con el FMI y suspendió así su influencia en la política económica.
En todos los demás momentos del largo período el faltante de divisas fue invitado de piedra, incluso hacia el final de la gestión de Cristina Kirchner en 2014 o durante toda la gestión de Alberto Fernandez (2019/23).
Las diferencias de respuesta de los sucesivos gobiernos se centró en la vocación distributiva de los frutos del trabajo, más que en la caracterización de dependiente o neocolonial de la economía argentina. Por ende, en ningún momento del período se atacó las causas de la falta de divisas, sino solo parte de las consecuencias.
Interesa sobremanera aquí analizar cómo esas metas acotadas mutaron la forma de hacer política y cuáles fueron los efectos sobre la subjetividad ciudadana y en particular, sobre la identidad asumida por los justicialistas.
La práctica política
Cuando se coloca en el centro de la escena los problemas distributivos, desplazando de la atención a las cuestiones estructurales que bloquean el desarrollo de la Nación en su conjunto, los conflictos se acotan al interior de las fronteras y la solución de los mismos pasa a depender casi enteramente de un gobierno capaz de tirar de la frazada definida como corta, para que tape mejor a los más humildes.
Que los pobres estén mejor, en tiempo presente y en perspectiva, depende así de que se pueda recuperar parte de lo apropiado por los más pudientes en el proceso de producción y distribución. Y esto no es tarea de responsabilidad central del pobre, sino del gobernante capaz de ejecutar esa misión, con políticas salariales, impositivas, crediticias y aún de subsidios, orientadas a ese fin.
La subjetividad ciudadana
El efecto más claro sobre la conciencia colectiva, en el escenario recién resumido, es que buena parte de la población, especialmente los más humildes, pasan a evaluar los gobiernos por las mejoras logradas o perdidas en su vida personal, asignando los méritos o deméritos de ello a quienes gobiernan, con un limitado – cada vez más limitado – análisis de contexto en que esos cambios se logran o se pierden.
Esta condición es, por supuesto, parte de cualquier proceso político, en la relación líder/pueblo. Pero en los momentos históricos en que las transformaciones estructurales no se discuten y aparecen congeladas, pasa a ser excluyente: el o la líder acumula los méritos por nuestra ventura personal en su período.
El vínculo entre las ideas doctrinarias y la realidad social y económica se debilita de esta manera. Lo mismo sucede con la continuidad histórica de los procesos, que se rompió a tal punto que hasta un candidato a Presidente por el justicialismo pudo argumentar en algún momento que su ignorancia de algún hecho político importante de hace 60 años se basaba en que él no había nacido entonces.
Aquello que a Juan Perón lo obsesionó en los últimos años de su vida, que fue contar con un Modelo Argentino para el proyecto nacional, se convierte así en una utopía, además ignorada por completo.
La identidad justicialista
Aún compartiendo todo lo que hasta aquí se haya expuesto, no se debe ser injusto con quienes han debido ejercer el liderazgo.
El ocaso de los golpes militares llegó cuando estaba consolidado el retorno a la dependencia y desde entonces el turno de los gobiernos populares tocó jugarlo a la defensiva, aspirando solo a escenarios redistributivos, como ya se ha dicho.
Las presiones reaccionarias siempre fueron de tal magnitud que deberíamos considerar – tanto para atrás como de ahora en más – que no sobró tiempo para construir modelos o proyectos nacionales y planificar en consecuencia.
En todo caso, mi convicción es que si no se encuentra la manera de pasar a la ofensiva, los fracasos serán reiterados y además, como se ha visto en los últimos años, los grandes medios se ocuparán de convencer a fracciones importantes de la población que son los gobiernos populares los responsables.
La identidad justicialista, en cuanto a metas y principios está intacta.
Sin embargo, el país de 2025 es bien diferente del de 1945 y en consecuencia se requieren ejes operativos que aunque son en los mismos grandes temas – política, economía, factores socioculturales, ciencia y tecnología, ecología, ámbito institucional – que en aquel entonces o que en 1974, necesitan de un trabajo que articule los diversos frentes de manera adaptada a esta realidad nacional e internacional.
Está claro que la endeblez del balance de pagos está afectando seriamente la posibilidad de alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación.
Pero no es solo la disponibilidad de divisas el problema, sino la capacidad de unos pocos de generar inflación y administrarla en su beneficio de la noche a la mañana;
la forma de generar o conseguir la tecnología y el capital necesarios para la utilización a pleno de nuestros recursos agrícolas y mineros;
la construcción de un escenario de pleno empleo, promoviendo actividades de producción social, que atiendan necesidades comunitarias como objetivo excluyente;
la creación de ámbitos de discusión de los problemas nacionales que no sean fáciles de contaminar por quienes no creen en la justicia social;
una política de cuidado y remediación del medio ambiente que no sea contradictoria con la generación de valor para un desarrollo armónico;
la formulación y ejecución de las metas educativas que se requieren para ser un país auténticamente libre;
La instalación del debate de ideas por encima del bochorno actual en el plano político;
La construcción de estructuras institucionales que eviten definitivamente que la decisión popular sea distorsionada por los actores de cualquiera de los tres poderes.
Podríamos seguir bastante, mostrando que el justicialismo y sus aliados 2025 tenemos una ardua tarea por delante.
Eso requiere la creación desde ya mismo de un Consejo para el Proyecto Nacional, que actuando fuera del gobierno convoque a la tarea pendiente que se tiene desde la década del ´70, dando forma al proyecto para el que se cuenta con el ineludible marco de:
Proyecto Nacional – Angel Monti (1972) y su sucedáneo El Modelo argentino para el proyecto nacional – Juan Perón ( varias ediciones).
El liderazgo de Cristina Kirchner
Un breve post scriptum respecto del liderazgo de Cristina, con quien los interesados en un país neocolonial se han ensañado sin límites, destruyendo la verdad y con ella el entramado institucional a su paso.
Cristina es protagonista central de una etapa de la Argentina en que se produce una paradoja.
El deterioro económico del pueblo en su conjunto provocado por quienes no están dispuestos a aceptar la vigencia de las metas justicialistas ha superado límites no pensados. Como espejo de eso, el movimiento popular está en situación defensiva y de retroceso hace al menos 10/12 años y sus pocos éxitos se miden en rodajas de redistribución que en ocasiones no alcanzan ni para la subsistencia. Para una población acostumbrada a votar según el efecto de las políticas vigentes sobre su bolsillo y no según un patrón de ideas marco, ese empobrecimiento creciente se traduce en una progresiva pérdida de caudal electoral, especialmente cuando un formidable aparato mediático se ocupa de construir muñecos de paja ardiente que distraen permanentemente la discusión de sus carriles sensatos.
Una comunidad no vive de nostalgias, en especial cuando su memoria es adormecida por mil medios.
Por lo tanto, Cristina – líder indiscutida, aún en las absurdas condiciones de reclusión actuales – tiene el desafío de inducir en sus adherentes directos y en el campo popular en su conjunto, lo que Perón llamó en sus escritos la despersonalización y por eso rechazó el término peronismo e insistió con justicialismo.
Construir con todos y todas, más allá del discurso.
Alcanzar a configurar el Modelo nacional 2025, con sus facetas ejecutivas lo más densas y a la vez lo más claras posibles, para que los millones que estamos dispuestos a acudir a todas y cada una de sus manifestaciones públicas, vayamos ganando mayor conciencia del momento y de nuestros deberes, de nuestras capacidades de actuar en cada contexto, de cómo tirar por la borda los temores y subordinaciones, que acarrea la neocolonia.