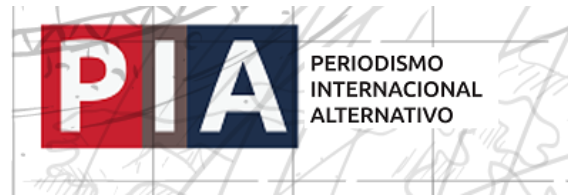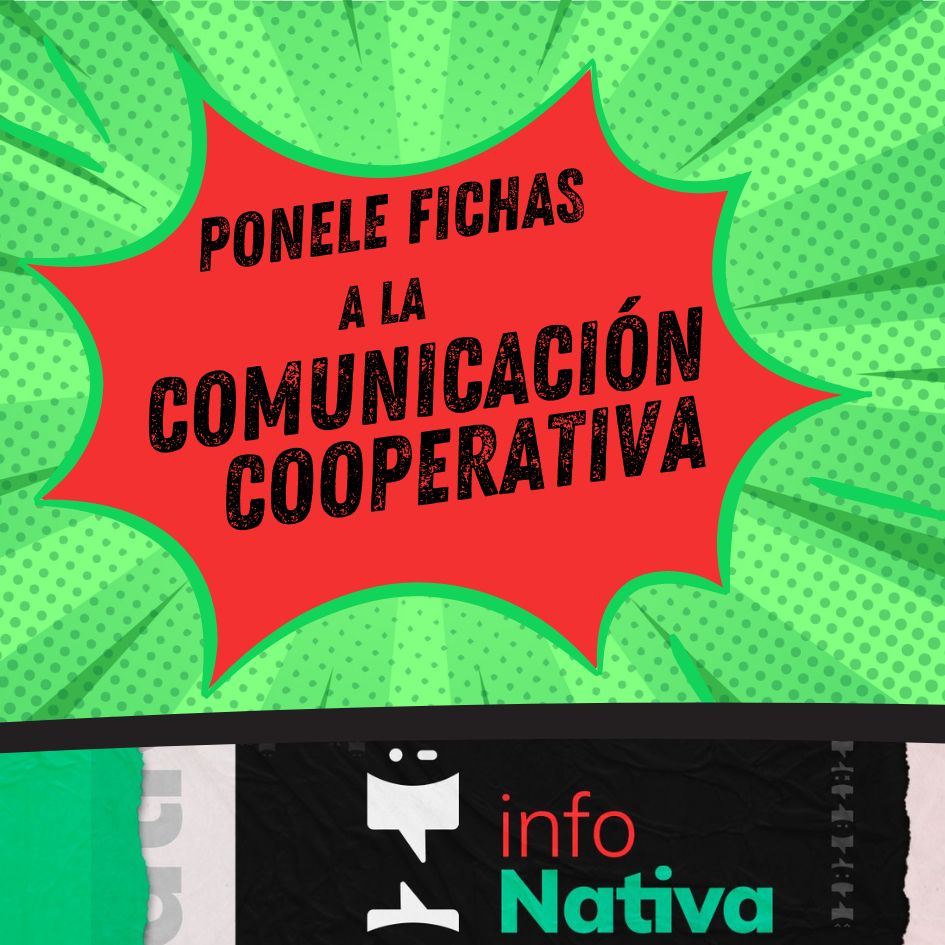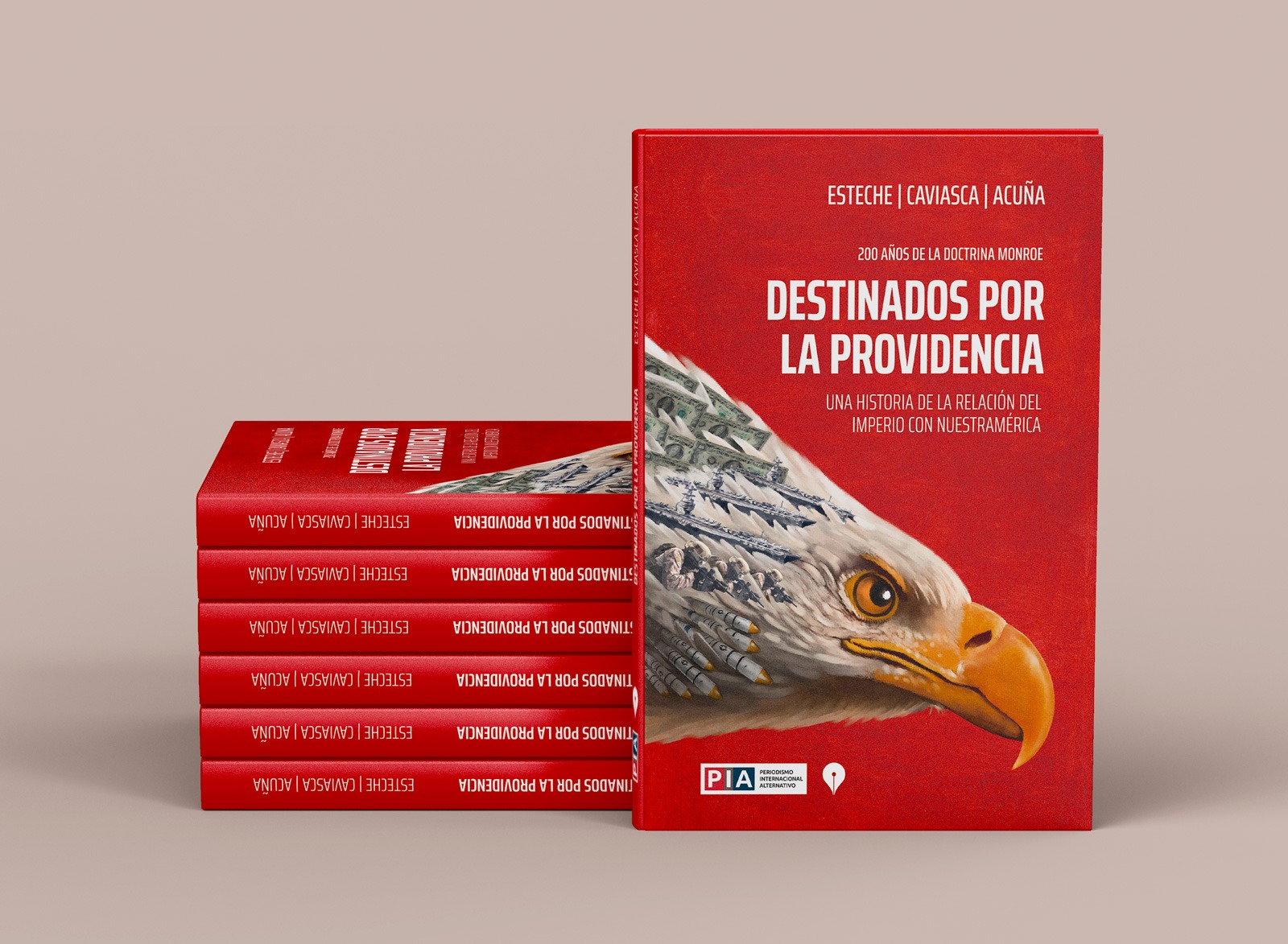Bolivia: crisis del proyecto plurinacional boliviano
09 de agosto de 2025
La encrucijada que enfrenta Bolivia en vísperas de las elecciones de agosto de 2025 representa mucho más que una simple coyuntura electoral.

Se trata de la crisis más profunda del proyecto plurinacional desde su fundación constitucional en 2009, una crisis que pone en riesgo la continuidad de un modelo de Estado que emergió como alternativa descolonizadora en el continente. La fragmentación del bloque histórico de los movimientos sociales, condensado políticamente en el MAS, expone las contradicciones no resueltas de un proceso que durante casi dos décadas logró articular demandas populares, indígenas y antiimperialistas.
Esta crisis política no puede comprenderse al margen de las operaciones de redespliegue que el imperialismo estadounidense ha desplegado sistemáticamente contra los gobiernos progresistas de la región. La experiencia boliviana ilustra con particular claridad cómo las estrategias de guerra híbrida logran penetrar y desarticular desde adentro los procesos de transformación social, aprovechando contradicciones internas que, sin la presión externa, podrían haberse resuelto por vías democráticas y participativas.
La división actual entre las facciones de Luis Arce y Evo Morales trasciende las ambiciones personalistas para revelar tensiones estructurales en el modelo de acumulación y en la forma de articulación de los sectores populares. Esta ruptura fratricida del MAS coincide peligrosamente con el reagrupamiento de las fuerzas reaccionarias que, después del fracaso del golpe de Áñez, buscan nuevas vías para la restauración neoliberal. La clase dominante tradicional, apoyada por sectores empresariales de Santa Cruz y respaldada por redes mediáticas transnacionales, observa expectante la descomposición del campo popular como oportunidad para recuperar el control del Estado.
Los errores inducidos en el liderazgo de Evo Morales constituyen un caso paradigmático de cómo el imperialismo logra generar fisuras en procesos revolucionarios sin recurrir exclusivamente a la intervención militar directa. La operación político-mediática desplegada en torno a las elecciones de 2019, con la complicidad activa de la OEA y sectores de la “comunidad internacional”, no solo legitimó el golpe de Estado sino que instaló un relato sobre el “fraude” que pervive en el imaginario político nacional. Aunque posteriores auditorías independientes desmintieron categóricamente estas acusaciones, el daño narrativo ya había calado en sectores medios urbanos y había sembrado dudas incluso en bases sociales tradicionalmente leales al proceso de cambio.
La confianza excesiva de Morales en los mecanismos institucionales democráticos, sin una estrategia defensiva adecuada frente a las operaciones de desestabilización, reveló una comprensión limitada sobre la naturaleza integral de la guerra híbrida contemporánea. El lawfare, las campañas de desinformación masiva, la manipulación de organizaciones internacionales y la activación de redes oligárquicas locales formaron parte de una estrategia coordinada que logró desestabilizar un gobierno con amplio respaldo popular y sólidos indicadores económicos y sociales.
La gestión de Luis Arce ha enfrentado una crisis multidimensional que revela las contradicciones estructurales del modelo económico boliviano. La crisis energética constituye el núcleo de esta debacle, manifestándose en una escasez crítica de combustibles que ha paralizado sectores productivos enteros. Esta crisis no es coyuntural sino estructural, resultado del agotamiento de los recursos hidrocarburíferos y años de mala gestión y falta de inversión. El gobierno admitió que no puede cubrir la demanda de combustible por falta de dólares, evidenciando la profundidad de la crisis de divisas que atraviesa el país desde febrero de 2023.
La escasez de dólares, que define la Crisis del dólar durante el gobierno de Luis Arce, encuentra sus raíces en el desgaste del modelo extractivo y la disminución de los ingresos del gas, comprometiendo severamente la capacidad de Bolivia para generar divisas. En 2024, el gobierno destinó más de US$3.300 millones para garantizar el abastecimiento, un gasto agravado por los subsidios estatales que mantienen precios artificialmente bajos y generan pérdidas anuales de US$600 millones debido al contrabando. La crisis se intensificó cuando las protestas de los sectores afines a Morales, ya en abierta oposición al gobierno, causaron al país pérdidas por 4.000 millones de dólares en 2024, profundizando la recesión económica.
Esta debacle económica se debe fundamentalmente al agotamiento del modelo extractivista que sustentó el boom económico del periodo evista. La caída de la producción gasífera, atribuida a la falta de inversión y exploración, dejó al país sin su principal fuente de divisas en un contexto internacional adverso. La dependencia excesiva de los hidrocarburos, sin diversificación productiva real, convirtió a Bolivia en rehén de las fluctuaciones del mercado energético internacional y de sus propias limitaciones geológicas.
La fractura de los movimientos sociales refleja también la ausencia de una estrategia de formación política que hubiera permitido profundizar la conciencia anticolonial más allá de los liderazgos carismáticos. La dependencia excesiva del liderazgo de Morales, aunque comprensible en el contexto de construcción hegemónica, dejó al proceso de cambio sin mecanismos de renovación democrática y sin cuadros políticos capaces de mantener la unidad programática en momentos de crisis.
Esta dinámica reproduce con precisión matemática lo ocurrido en Argentina, donde Cristina Fernández de Kirchner cometió el error estratégico de elegir a Alberto Fernández como candidato presidencial en 2019, repitiendo el mismo patrón que llevaría a Evo Morales a ungir a Luis Arce como su sucesor. En ambos casos, líderes históricos del campo popular optaron por figuras consideradas “moderadas” y técnicamente competentes, creyendo que podrían mantener el control político desde las sombras mientras evitaban la confrontación directa con las fuerzas conservadoras. El resultado fue idéntico en ambos países: los elegidos desarrollaron ambiciones propias, se distanciaron de sus mentores políticos y terminaron naufragando en sus propios egos, lo mismo que sus mentores; todos incapaces de sostener la cohesión del campo popular y las expectativas transformadoras de sus bases sociales.
Arce, como Fernández, demostró una gestión errática que defraudó sistemáticamente a los sectores populares que habían depositado su confianza en el proyecto político, una gestión signada por la incapacidad para resolver las crisis económicas estructurales. Esta comparación revela un patrón recurrente en los procesos progresistas latinoamericanos: la subestimación de la importancia de la formación política de cuadros y la sobrevaloración de las soluciones técnicas y de imagen por encima de la construcción hegemónica, errores que invariablemente conducen a la fragmentación del campo popular y a la restauración conservadora.
La rearticulación de la derecha boliviana representa uno de los fenómenos políticos más significativos del panorama electoral de 2025. Los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, además del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el empresario Samuel Doria Medina firmaron en diciembre de 2024 un acuerdo para unificar la oposición, constituyendo un bloque que busca capitalizar la crisis del MAS. Esta unidad nace, según sus protagonistas, “de escuchar la voz popular” y garantizar “una sola candidatura de oposición en las elecciones”. La estrategia de la derecha unificada consiste en presentarse como alternativa de estabilidad frente al caos generado por la fractura masista, mientras promueve discretamente un programa de restauración neoliberal que incluye la flexibilización laboral, la apertura irrestricta al capital extranjero y el desmantelamiento de las políticas sociales del proceso de cambio.
La situación electoral se ha tornado aún más compleja con la confirmación de la proscripción política de Evo Morales. El Tribunal Constitucional Plurinacional anuló la reelección indefinida en diciembre de 2023, inhabilitando definitivamente al expresidente para las elecciones de 2025. Esta decisión, ratificada por el Tribunal Superior Electoral el 20 de mayo de 2025, constituye lo que Morales denomina “el día de luto” por la implementación de “proscripción y exclusión”. La persecución judicial se intensificó con acusaciones por delitos sexuales contra menores de edad, configurando una estrategia de lawfare destinada a neutralizar al liderazgo histórico del proceso de cambio.
En este escenario, emerge la candidatura de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y otrora considerado alfil de Morales, quien anunció oficialmente su candidatura el 3 de mayo de 2025, buscando distanciarse tanto del fracaso económico atribuido a Arce como de la figura de Morales. Paradójicamente, Luis Arce confirmó su renuncia a la candidatura presidencial el 13 de mayo, creando un vacío de liderazgo que Rodríguez intenta llenar presentándose bajo la sigla del Movimiento Tercer Sistema (MST). La aparente reconciliación entre Rodríguez y el arcismo, donde Arce intenta conformar un bloque popular, revela la desesperación del campo gubernamental por mantener alguna opción electoral viable.
La respuesta de los sectores evistas ha sido la promoción del voto nulo, estrategia que Morales impulsa denunciando que “el gobierno de Arce destruyó la economía, dividió y secuestró nuestro instrumento político con sentencias judiciales”. Esta táctica de sabotaje electoral, presentada como resistencia legítima a la proscripción, constituye objetivamente una ingeniería demoledora que favorece a la derecha unificada. Morales sostiene que “sin Evo en la papeleta no puede haber elecciones”, instalando un discurso de deslegitimación que erosiona la credibilidad del proceso democrático.
El debilitamiento estructural que esta crisis ha provocado en los movimientos sociales trasciende la dimensión electoral para afectar la capacidad organizativa y movilizadora de las bases populares. La confrontación entre las facciones de Arce y Morales no solo dividió la dirigencia política sino que fracturó las organizaciones territoriales, sindicales y comunitarias que constituían la columna vertebral del proceso de cambio. Los bloqueos protagonizados por sectores evistas, que causaron pérdidas millonarias a la economía nacional, erosionaron la legitimidad de la protesta social ante amplios sectores de la población urbana que ahora asocian las manifestaciones populares con la crisis económica y la ingobernabilidad.
Esta fragmentación organizativa se ve agravada por la crisis de liderazgo que atraviesan los movimientos sociales. La dependencia histórica del carisma de Evo Morales, sin mecanismos de renovación democrática, dejó a las organizaciones populares sin referentes capaces de mantener la unidad y la perspectiva estratégica. La crisis económica ha obligado a muchos dirigentes sociales a concentrarse en demandas inmediatas de supervivencia, abandonando la agenda transformadora de largo plazo que caracterizó los momentos fundacionales del proceso de cambio.
La descomposición del tejido organizativo popular crea condiciones propicias para la penetración de discursos conservadores en sectores que tradicionalmente constituían la base social del MAS. La crisis energética y la escasez de divisas han generado un clima de desesperanza y desencanto que la derecha unificada busca canalizar hacia un proyecto restaurador presentado como solución técnica a los problemas económicos, ocultando su verdadera naturaleza neoliberal y recolonizadora.
La experiencia boliviana demuestra que los procesos de transformación social enfrentan no solo la resistencia abierta de las clases dominantes locales y sus aliados imperiales, sino también la complejidad de mantener la unidad popular en contextos de prosperidad relativa. La gestión exitosa de los recursos naturales durante el boom de commodities generó expectativas crecientes que, al no poder ser satisfechas indefinidamente, se convirtieron en fuente de tensiones internas.
La perspectiva anticolonialista exige reconocer que la crisis actual del proyecto plurinacional no es solo resultado de errores internos sino también producto de una ofensiva imperial sistemática que ha logrado penetrar y desarticular desde adentro las experiencias transformadoras de la región. La restauración conservadora en Argentina y Brasil, la intensificación del bloqueo contra Venezuela y Cuba, y la desestabilización en Bolivia forman parte de una estrategia continental coordinada desde Washington para revertir el ciclo progresista.
En este contexto, la reconstitución del campo popular boliviano requiere una comprensión más profunda sobre la naturaleza del enemigo y las formas contemporáneas de dominación imperial. No basta con recuperar la unidad electoral; se trata de construir un bloque histórico capaz de resistir las presiones externas y de resolver las contradicciones internas que han debilitado el proceso de cambio.
La grave crisis política que atraviesa Bolivia pone en evidencia la urgencia de repensar las estrategias de construcción hegemónica en el siglo XXI. Los movimientos sociales deben asumir un protagonismo renovado recuperando la iniciativa política que caracterizó los momentos fundacionales del proceso de cambio. La defensa del proyecto plurinacional y multicultural exige, paradójicamente, su refundación sobre bases más sólidas y más resistentes a las operaciones de desestabilización imperial.
Las elecciones de agosto de 2025 definirán no solo el futuro inmediato de Bolivia sino también las posibilidades de supervivencia del proyecto descolonizador en un continente sometido a crecientes presiones recolonizadoras. Una eventual victoria de la derecha unificada en Bolivia constituiría un golpe devastador para los movimientos populares nuestroamericanos, completando el cerco imperial contra las experiencias transformadoras que aún resisten en la región.
La importancia geopolítica de Bolivia trasciende sus fronteras nacionales. Como corazón geográfico de Sudamérica, el país andino-amazónico constituye un eslabón fundamental en la articulación de la integración regional soberana. Su ubicación estratégica, que conecta el Atlántico con el Pacífico y vincula los países del Cono Sur con la región amazónica, convierte a Bolivia en pieza clave para cualquier proyecto de unidad continental. La pérdida de este territorio para las fuerzas populares significaría la fragmentación definitiva del mapa geopolítico favorable a los pueblos latinoamericanos.
La victoria conservadora en Bolivia reforzaría el arco reaccionario que ya se extiende desde Colombia hasta Argentina, consolidando un bloque continental alineado con los intereses estadounidenses. Esta configuración geopolítica permitiría al imperialismo completar el aislamiento de Venezuela, Cuba y Nicaragua, intensificar las presiones contra México bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, y neutralizar cualquier intento de resurgimiento progresista en la región. El efecto dominó sería inevitable: la caída del último bastión del llamado socialismo del siglo XXI en Sudamérica debilitaría la moral revolucionaria y fortalecería los discursos conservadores en todo el continente.
Para los movimientos populares nuestroamericanos, la experiencia boliviana representaba un modelo de transformación que combinaba la lucha anticolonial con la construcción de un Estado plurinacional incluyente. La destrucción de este referente privaría a los pueblos originarios del continente de su ejemplo más exitoso de reconstitución política, mientras proporcionaría a las oligarquías locales la demostración de que incluso los procesos más consolidados pueden ser revertidos mediante la combinación de presión externa y división interna.
La derrota del proyecto plurinacional boliviano tendría consecuencias económicas continentales de largo alcance. Bolivia, con sus vastas reservas de litio, gas natural y otros recursos estratégicos, quedaría completamente subordinada a las corporaciones transnacionales y a los dictados del capital financiero internacional. Esta subordinación no solo privaría a los pueblos bolivianos de la soberanía sobre sus recursos naturales, sino que eliminaría del escenario regional a un actor que había logrado articular políticas energéticas soberanas y esquemas de cooperación Sur-Sur alternativos a la dominación imperial.
La reconquista neoliberal de Bolivia fortalecería las redes empresariales reaccionarias que operan a escala continental, proporcionándoles una plataforma adicional para sus operaciones de desestabilización contra los gobiernos progresistas restantes. Los sectores oligárquicos de Santa Cruz, históricamente vinculados a las élites brasileñas y estadounidenses, recuperarían su protagonismo como articuladores de la contrarrevolución continental, mientras el país se convertiría en base de operaciones para el financiamiento y la logística de las fuerzas conservadoras regionales.
La historia juzgará con severidad a quienes, por mezquindades personalistas o cálculos cortoplacistas, contribuyan a la fragmentación definitiva del campo popular en uno de los momentos más críticos de la lucha antiimperialista continental. La responsabilidad histórica de preservar el legado transformador boliviano trasciende las ambiciones individuales para constituirse en deber sagrado hacia los pueblos nuestroamericanos que aún luchan por su liberación definitiva.