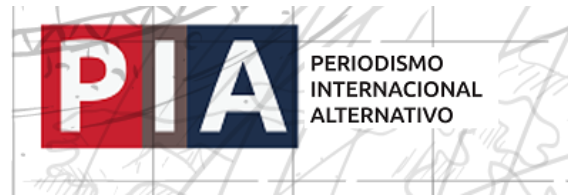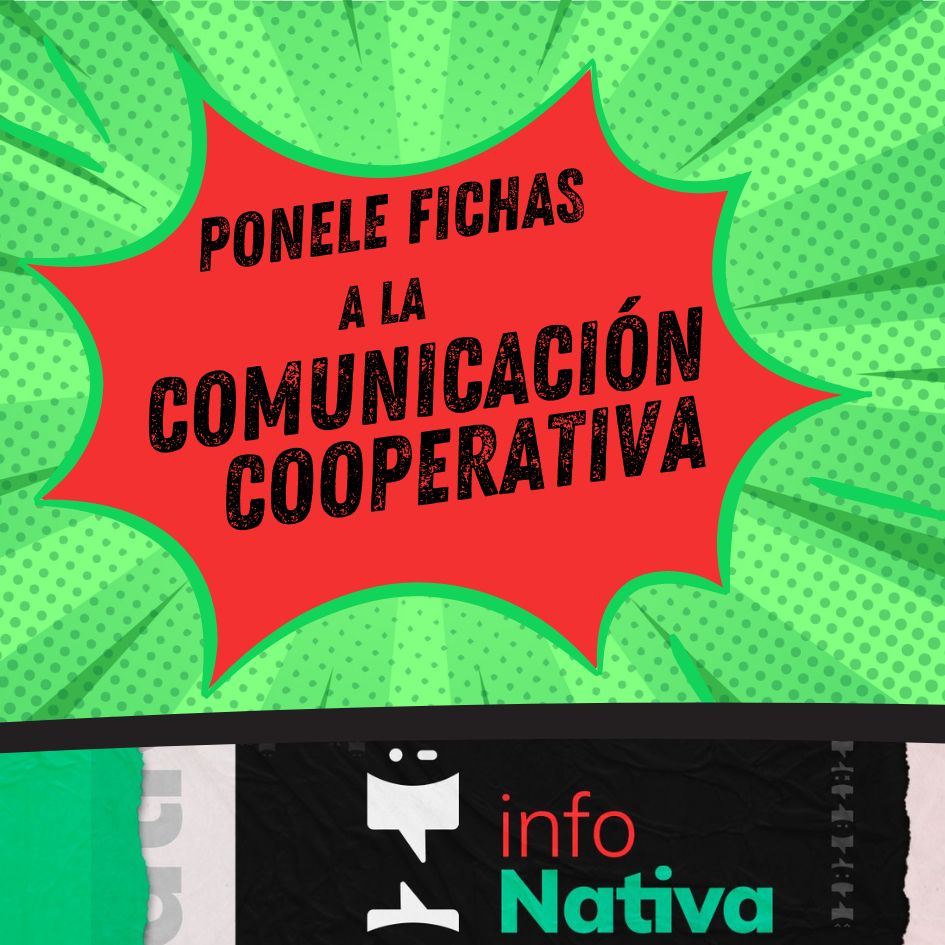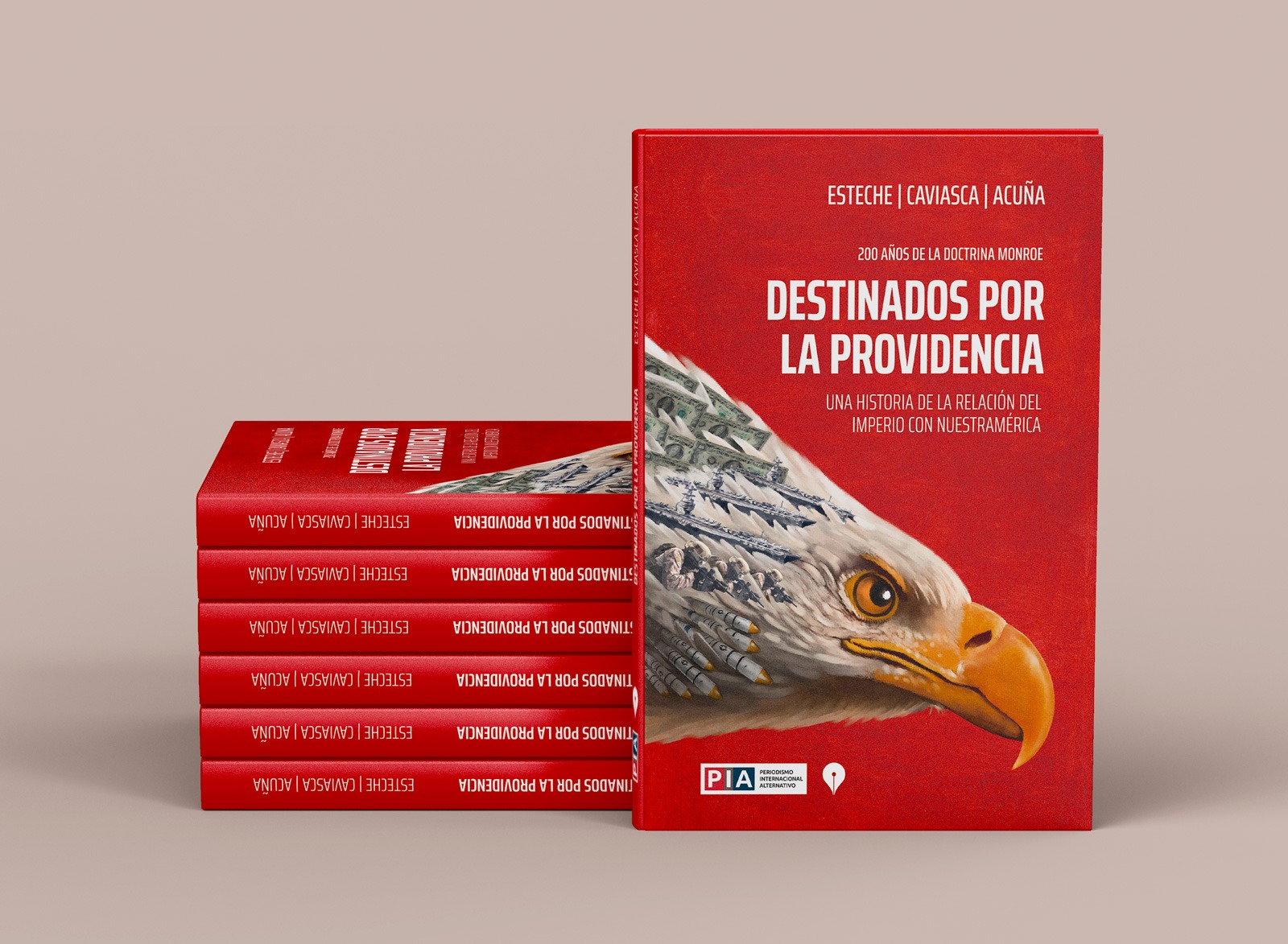La batalla que se perdió. La vida a conquistar
07 de junio de 2025
"Ningún país como el nuestro transita hace 70 años un proceso de retroceso desde un país con justicia social, soberanía política y sobre todo independencia económica, en 1955, hacia la condición neocolonial que estaba vigente aquí al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Para salir de este estado de cosas se necesita cambiar varias estructuras, tarea ciclópea a realizar simultáneamente con el cambio de un chip mental de las mayorías, que deben pasar a creer que es posible un futuro de calidad para todos y todas."

Difícil categorizar a la Argentina contemporánea.
No es porque los argentinos seamos genéticamente singulares.
Es porque ningún país como el nuestro transita hace 70 años un proceso de retroceso desde un país con justicia social, soberanía política y sobre todo independencia económica, en 1955, hacia la condición neocolonial que estaba vigente aquí al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Desde aquel entonces Estados Unidos y sus aliados internos, buscan que Argentina sea parte dócil de su patio trasero, enterrando las consignas peronistas y aceptando su condición de proveedores y reserva de materias primas primero agropecuarias y luego sumando la minería, el petróleo, hasta despobladas extensiones frías en las que albergar los servidores de la inteligencia artificial.
Nunca hubo un plan orgánico. Sin embargo, la meta fue siempre la misma.
Primero, la burda eliminación de los nombres y las imágenes de un pasado feliz para las mayorías, acompañada de la proscripción política.
Luego, ante el triunfo electoral de Arturo Frondizi en 1958, apoyado desde el exilio por Perón, la generación del primer caos inflacionario, para habilitar el también primer plan de estabilización y desarrollo diseñado por el FMI, que abrió las puertas de par en par para que las corporaciones multinacionales se hicieran cargo de las exportaciones granarias y de la atención del sólido mercado interno que había dejado el peronismo, desde la producción hasta la comercialización.
Eso creó la infraestructura para reconstruir la dependencia, si no la colonia. Producción de petróleo concesionada; Refinerías extranjeras; autos de producción nacional y marca extranjera, con proveedores locales que pasaron a ser acosados y desplazados por los acuerdos que priorizan a Brasil en la región; comercio minorista innecesariamente extranjerizado, etc.
Ese cambio estructural no alcanzó para corregir las mentes de las mayorías, que es donde se debía librar la batalla más importante.
En 1973 el peligroso populismo reapareció triunfando por afano en las elecciones que no se pudieron impedir y hubo que cambiar de planes.
Tocó generar de nuevo el caos inflacionario, esta vez desde adentro, con el plan para el cual Celestino Rodrigo puso la cara en 1974, pero Ricardo Zinn, hombre del imperio, puso la letra.
Llegó el genocidio interno y Martínez de Hoz como la solución que creían final: Eliminar el liderazgo de una generación y a la vez, consolidar la hegemonía del poder financiero. Esto último se derivó de la maduración de una transformación estructural que para entonces llevaba 20 años; tenía – y sigue teniendo hasta hoy – como talón de Aquiles que al deducir del saldo de comercio exterior, los giros por utilidades, regalías, servicios y autopréstamos de las corporaciones multinacionales que dominan el mercado interno, el resultado es que siempre falta divisas. Se debe apelar a la deuda externa, que obviamente pasa a ser creciente.
Aparece así una inestabilidad macroeconómica persistente, que en lugar de buscar resolverla aumentando las exportaciones y argentinizando la producción para el mercado interno, los financistas creen poder encararla con más y más deuda, con más y más entrega de recursos exportables al capital foráneo.
Ese es el verdadero camino hacia ser colonia y requiere ser validado en la subjetividad de una fracción mayoritaria de la población. No basta con la adhesión de los beneficiarios directos de ese escenario.
Aparece así y se disemina la bomba neutrónica que destruye el tejido social más compacto: la convicción de que no hay solución que pueda abarcar a todos los compatriotas. El mito de que hay ganadores y perdedores permanentes.
Para los primeros los beneficios, para los demás el aguante y la resignación, generación tras generación. Al diablo aquella confusa aunque valiosa idea de la movilidad social ascendente.
Este marco de vida comunitaria, que lleva ya medio siglo buscando instalarse de manera permanente, tiene varias consecuencias:
- Si no hay futuro próspero para todos, la solidaridad para crecer en conjunto, muta hacia la beneficencia en situaciones de crisis naturales extremas y nada más. En cualquier otro momento, el otro pasa a ser el que ocupe el último vagón del tren, en lugar de uno mismo.
- La especulación financiera o, la más modesta cobertura con el dólar del colchón, aparece como posible y progresivamente como un valor social a defender.
- Los gobiernos con vocación popular tienen dos opciones por delante:
3.1 : poner en el centro de su proyecto corregir las distorsiones estructurales que llevan desde la independencia económica hacia la neocolonia.
3.2: intentar administrar el escenario neocolonial en favor de los más débiles, asegurando al menos la subsistencia de todos.
Los gobiernos de Raúl Alfonsín, Fernando de La Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernandez, con enfoques algo diferentes y en contextos crecientemente desfavorables, intentaron la segunda vía, con resultados bastante distintos entre sí, más por debilidades de gestión de varios, que por diferencias de vocación.
Ninguno puso en el centro de la mesa el problema central. Todos buscaron resistir y desde el programa PAN en adelante, compensar las necesidades extremas con asistencia estatal.
Es casi obvio, para quienes han vivido estas décadas y se interesaron por la política, que los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner fueron quienes se aproximaron más a tomar un rol transformador, a través de cancelar la deuda con el FMI; eliminar los fondos privados de jubilación; tomar el control de YPF y de Aerolíneas Argentinas. Pero no solo no se implementó un plan integral que podríamos llamar de descolonización, sino que no se formuló tal cosa.
Desde el comercio minorista interno hasta las exportaciones granarias, la extracción petrolera o la gran minería, o las actividades financieras, fueron apenas reguladas, de una manera que no produjo cambios cualitativos.
La repetida expresión pública de Cristina Kirchner desde hace muy pocos años, que gobernar es resistir, ya que el poder reside en otro lado, expresa una convicción que no necesita aclaración ni demasiado debate.
- Como efecto de todo lo anterior, la situación de los más necesitados se deteriora sin remedio y sin pausa. Ese es el escenario que necesita la colonia y que podría estabilizarse si la mayoría de la población admitiera retroceder en su nivel vida, dejando de aspirar a tener vivienda propia, salarios dignos y hasta descendencia.
Eso no es posible.
Políticamente tiene los efectos que estamos viendo, cómo en una película de terror, desde hace año y medio. Buena parte de la población, que se había encuadrado en la asistencia estatal, perdió relación y confianza en su gobierno, escuchó y escucha cantos de sirena y se encaminó a la adhesión a una banda desalmada primero, y a la apatía profunda después, mientras la rapiña financiera y la concentración económica se hacen carne, como en una auténtica colonia, que se impone por la anomia o por la represión.
PATRIA SÍ, COLONIA NO. ¿CÓMO?
Para salir de este estado de cosas se necesita cambiar varias estructuras, tarea ciclópea a realizar simultáneamente con el cambio de un chip mental de las mayorías, que deben pasar a creer que es posible un futuro de calidad para todos y todas.
El movimiento político que encare ese desafío debe entender algunos principios básicos e inmodificables.
A saber:
- Para creer que hay futuro, es necesario un respaldo del estado, pero junto con eso es imperioso que los compatriotas entiendan lo que ellos pueden hacer por sí mismos en la dirección correcta. Por eso no solo no hay lugar para la promesa política genérica típica de la democracia delegativa (déjame a mí, que vas a ver). Ni siquiera queda espacio para el “Síganme”, en que toda iniciativa baja desde los cuadros políticos que ocupan el Estado – y con frecuencia sólo desde el vértice de esa estructura -, dejando a la ciudadanía en el papel de espectadora, que aplaude o rechaza luego a través del voto.
- Por lo dicho, el vínculo con todo sector postergado, pero especialmente los más humildes y olvidados de este momento histórico, debe reconstruirse en el territorio, conociendo las fortalezas y las muchas debilidades y requerimientos de su situación.
- La posible mejora de un sector social no debe remitirse de manera excluyente a una mejora de algo tan lejano para el ciudadano de a pie como la macroeconomía o las exportaciones de cobre. En algún momento, el ámbito general debe entrar en el análisis y la visión de todos, pero previamente es imprescindible que los protagonistas de la política, junto con los sujetos concretos que sufren los problemas, lleguen a conclusiones válidas sobre los caminos a seguir, que no deberían ser simplemente poner todo el peso del estado a su favor en la puja distributiva.
Los cambios posibles en las relaciones sociales de producción; el agrupamiento para acceder a los bienes básicos, incluso la vivienda; la mejora del hábitat que está al alcance de la comunidad; la modificación de la educación básica, de la formación profesional, de la atención primaria de la salud; deben ser cuestiones en que los compatriotas vayan adquiriendo protagonismo pertinente en las decisiones.
- En resumen: la delegación de responsabilidades en temas que hacen a la vida de cada uno de nosotros, debe ir diluyéndose en espacios colectivos de los cuales emerja la idea central.
Es posible que todos estemos mejor.
Es posible que nuestros hijos vivan en un mundo más seguro y apacible que nosotros.
Es desde ese tejido social que se puede encarar cambios en las relaciones internacionales; en la legislación financiera; en la propiedad y administración de las producciones esenciales para la salud económica del país; en todo lo importante.
Quienes han intentado llevarnos un siglo atrás y lo siguen intentando, saben todo eso.
Es el momento que nosotros también lo percibamos así.