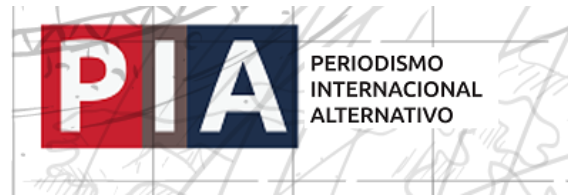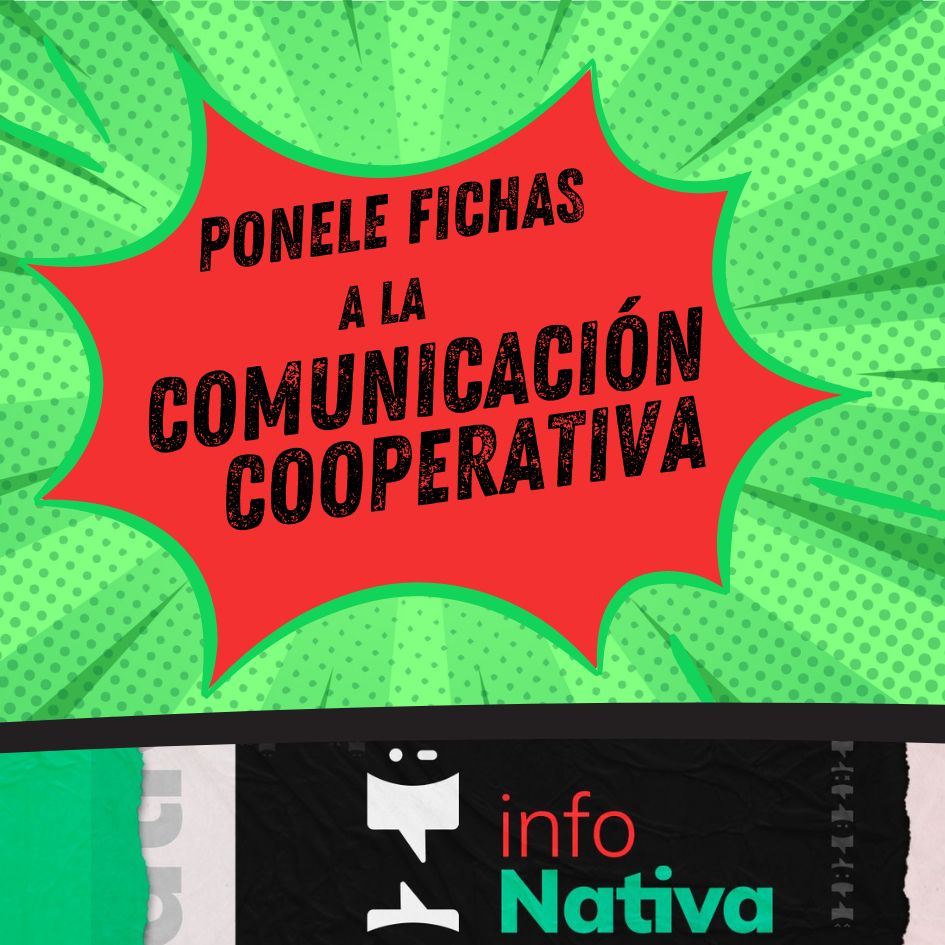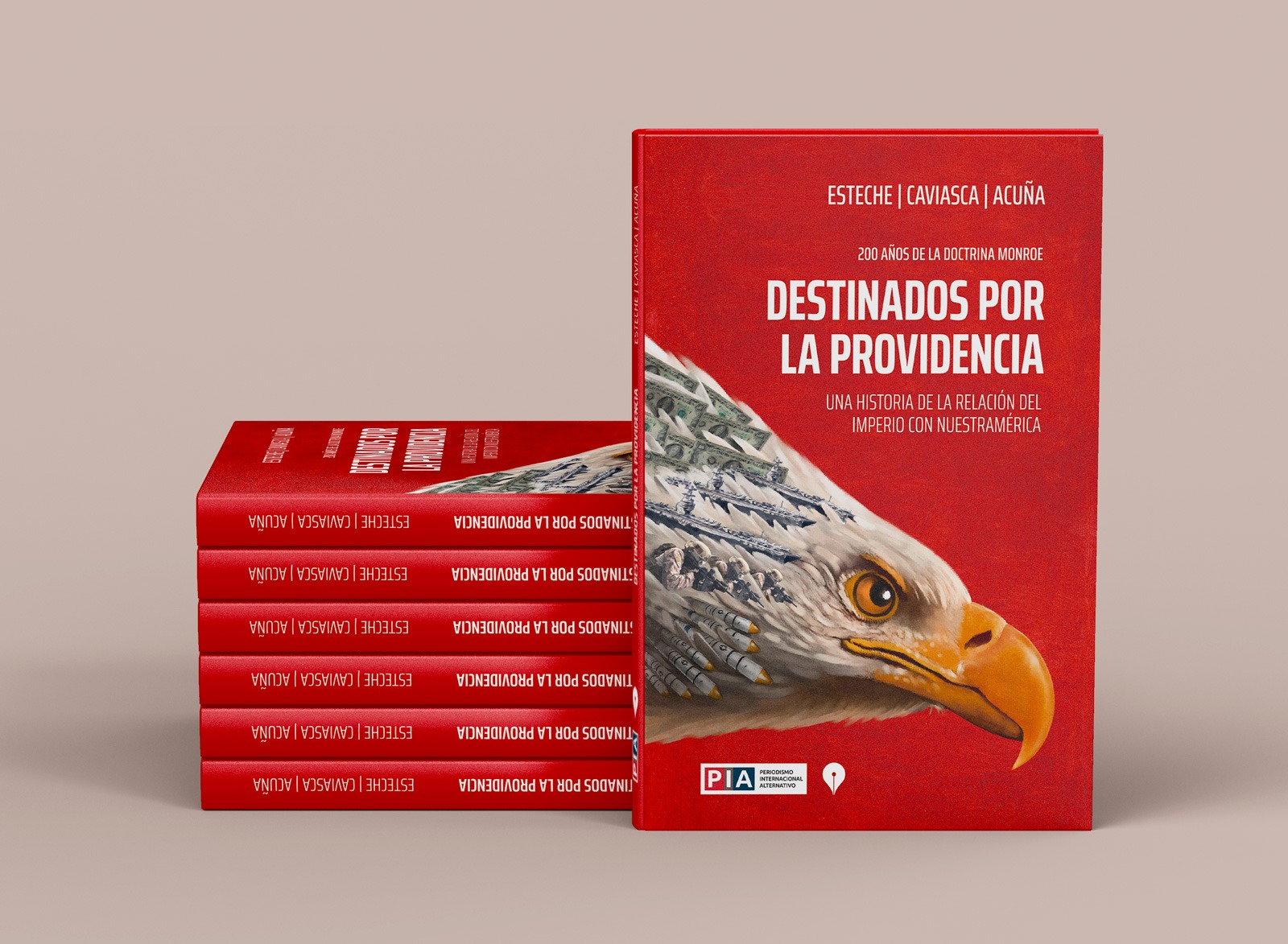Indicadores de subsistencia
31 de mayo de 2025
Analizamos distintos informes y estudios recientes que abordan la precarización laboral en nuestro país. Desmantelamiento de la industria, primarización de la economía y precarización del trabajo. Un diagnóstico necesario para replantearse los desafíos de una agenda política que ponga la comunidad, la producción, la soberanía y el trabajo en el centro de sus prioridades.

La representación comercial de los Estados Unidos (United State Trade Representative) elabora anualmente las barreras para el comercio exterior que encuentra con el conjunto de los países del mundo.
En el capítulo en el que abordan la situación de Argentina, tras aclarar que entre ambos países se firmó con fecha 23 de marzo de 2016, apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri, un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión que rige las relaciones bilaterales entre los países desde entonces.
A lo largo del informe, se analizan aranceles, restricciones sanitarias y fitosanitarias, realizan un superficial análisis de las condiciones de importación y exportación de bienes que se regulan en el pais, y analiza lo que consideran severas amenazas a las condiciones de intercambio entre ambas naciones.
A la luz de los acontecimientos recientes, llama poderosamente la mención al barrio de Once y a la feria de La Salada en nuestro país como protagonistas de una masiva violación a la propiedad intelectual de marcas de la industria textil de Estados Unidos.
En el informe que puede verse en éste enlace (ver aquí) se señala a La Salada como el “mercado negro de productos falsificados y pirateados de Argentina” a quien denuncia de estar vendiendo sus productos on line.
En el informe, se responsabiliza al régimen jurídico y la baja actividad judicial, las razones por las que no se avanza en la detención de la proliferación de mercados como La Salada o el funcionamiento de lo que identifican como “Barrio Once”.
La publicidad del informe tuvo lugar tras la detención de Jorge Castillo y la clausura dispuesta sobre las distintas ferias que funcionan en el predio identificado como La Salada.
Mirar por la cerradura de este conflicto, no sólo exhibe la subordinación política de la Argentina a los intereses norteamericanos, también nos cristaliza la economía de subsistencia que impera en franjas productivas y de consumo masivo en nuestro país, y que exhiben los niveles de precariedad laboral a los que se empuja a la enorme mayoría de los trabajadores.
Desde la Fundación Colsecor, en un reciente informe denominado “subsistir en la Argentina: El fenómeno de la economía informal”, se señala que “La Feria La Salada es el caso más representativo de un sistema que combina volumen productivo con extrema precariedad laboral. ¿En qué contexto nació este modelo y cómo se sostiene?
En Argentina, el 83% del mercado de ropa ya no pasa por shoppings o supermercados, sino por ferias como La Salada, saladitas y vendedores informales. La Salada es la feria más grande de Latinoamérica, símbolo de subsistencia y de precariedad entre sus trabajadores y trabajadoras.
Con unos 8.000 puestos, en su mayoría de confección nacional, La Salada nació tras el derrumbe industrial de los 90. ¿Quiénes trabajan ahí?
El 70% de quienes confeccionan ropa en el AMBA son mujeres. Solo el 28% está en blanco. Entre inmigrantes, 9 de cada 10 trabajan en negro. El modelo permite subsistir, pero perpetúa informalidad, baja productividad y desigualdad.
El desafío es doble: crear empleo de calidad e incluir a millones que hoy sobreviven en la informalidad. Como advierte OIT Argentina, sin empleo formal no hay desarrollo justo ni sostenible.”
Desde FUNDAR, en un informe que puede consultarse aquí, señalan que “Este nivel de informalidad sucede porque una parte considerable de la confección de telas se lleva a cabo en pequeños talleres o en trabajo a domicilio, que luego venden a las grandes marcas, a mayoristas o por cuenta propia. Esta actividad es posible debido a las bajas barreras a la entrada para el trabajo de confección (es suficiente con una pequeña máquina en una habitación) y la ausencia de inspecciones en el trabajo a domicilio. Casi en su totalidad los puestos en los domicilios no están formalizados. La productividad laboral de esta forma de trabajo es reducida en comparación con las fábricas formales que utilizan diseño de procesos y equipamiento de mayor complejidad tecnológica para organizar la producción. Menor productividad redunda en menores ingresos horarios para las trabajadoras a domicilio. A ello se suman mayores costos respecto a las costureras en relación de dependencia”.
Subsistir en la precariedad
Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), los monotributistas en condiciones precarias pasaron del 21,6% al 23,8% de la masa laboral en 2024. Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), advierten que, al sumar empleos eventuales sin seguridad social y con muy baja remuneración, el desempleo efectivo no es del 7% sino del 30%. “Hay que sumarle un 23% de empleos de muy baja productividad en el sector informal”, sostiene Agustín Salvia, director del observatorio.
Aclaran desde la ODSA UCA que “El trabajo informal se refiere a actividades laborales que carecen de registro legal y, por ende, no ofrecen acceso a derechos básicos como aportes jubilatorios, cobertura de salud, licencias pagas o protección contra despidos arbitrarios. Desde la visión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta categoría incluye tanto a asalariados no registrados (los llamados trabajos en negro), como a trabajadores y trabajadoras independientes de bajos ingresos y calificación, los llamados cuentapropistas. Estos últimos hay que diferenciarlos de los autónomos con formación profesional, que eligieron trabajar de modo independiente.”
Desde Fundación Colsecor, suman al análisis que “Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en los 31 principales centros urbanos del país (casi 30 millones de personas), correspondientes al cuarto trimestre de 2024, pero recientemente publicado por el Gobierno, la tasa de informalidad en el país alcanza el 42% de la población ocupada. Es decir, cuatro de cada 10 trabajadores lo hacen en negro. Este panorama afecta principalmente a jóvenes, mujeres y sectores históricamente vulnerables: quienes trabajan en el sector de la construcción, en casas particulares y en el sector manufacturero”
Los indicadores económicos durante el gobierno de Javier Milei, a su vez, agravan una y cada una de las condiciones estructurales que reflejan los números que los distintos informes exhiben.
En el primer trimestre de 2025 la producción industrial se derrumbó un 10% en relación a mismo período de 2023. Se perdieron 25.000 empleos industriales registrados en lo que va de la gestión libertaria, especialmente en textiles, calzado y metalmecánica. El 42% de las PyME industriales se sienten amenazadas por las importaciones. Conforme señalan desde IPyPP “Con este escenario, se profundiza la reprimarización de la economía, se destruyen capacidades productivas y se compromete el empleo de calidad.”
El trabajo en la Argentina, amenazado por las acciones de gobierno, condenado a reproducirse en una economía primarizada, condenada al desarrollo industrial en el extranjero, sólo puede ofrecer precaridad y miseria en el futuro próximo.
Como bien advierten desde la Fundación Colsecor en su reciente informe “El resultado a largo plazo: abandono económico, jubilaciones inalcanzables y adultos mayores obligados a seguir trabajando en condiciones precarias. La mayoría de los trabajadores independientes no lo eligen, caen en el modelo.”
Es determinante volver a pensar los desafíos del trabajo argentino en un futuro en el que la producción, la comunidad, el Estado y el desarrollo soberano de nuestro país, se ubiquen en el centro de las prioridades de la agenda política.